Empresas y Derechos Humanos: Un Vínculo que Define el Futuro del Comercio
¿Son las empresas responsables de proteger los derechos humanos? En un mundo globalizado, esta pregunta ya tiene respuesta. Descubre cómo los Principios Rectores de la ONU están transformando el mundo corporativo y por qué la "debida diligencia" es la nueva clave para prevenir abusos y construir un futuro más justo.
Dr. Carlos Antonio Romano
8/28/202519 min read
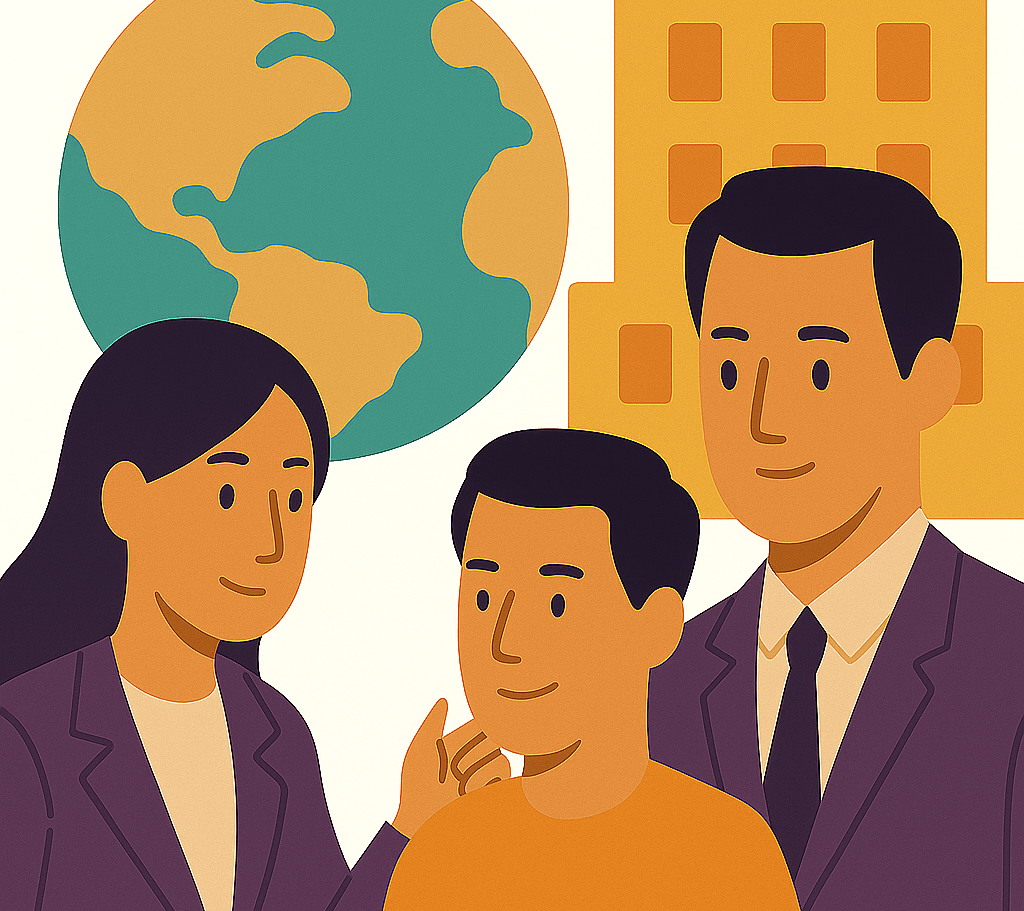

Empresas y Derechos Humanos
Dr. Carlos Antonio Romano
A menudo tratamos cuestiones vinculadas a prevenir y reparar la discriminación, o sobre la prohibición de trato humano o degradante, servidumbre, etc. Estos, al igual que otros derechos, son exigidos en sociedad, dentro de la familia, en un vínculo político, sentimental, o en la esfera laboral y comercial. ¿Está exento el mundo empresarial de cobijar derechos humanos lo mismo que el resto de las relaciones en el que se desenvuelve la comunidad? Fue siempre clara y con desarrollo (principio de progresividad de los DDHH) su situación en el orden laboral, pero contemporáneamente (es más un derecho percibido en el siglo XXI) en el avance propio de situaciones surge con claridad la idea de que las empresas no sólo no pueden perder de vista los DDHH (vida, libertad, igualdad, honor, trabajo, vivienda, educación, salud, desarrollo, ambiente, paz… entre muchos otros), sino que como “todos” deben responsabilidad hacia ellos. Esto no depende de que específicamente sean abordadas por un juicio de daños, sino que constituye una manda por la que deben planificar, perfeccionar, y gestionar en consideración a ellos. Que a su vez los Estados deben “perseguir” y supervisar empresas para el cumplimiento de este rol.
Los Estados organizados en ONU por mandato de sus pueblos, introdujeron al respecto principios rectores y pilares en función de esta economía de interactuación humana llevada al mundo de la productividad y el comercio. Si bien los próximos años son para introducir convenciones y tratados a ese respecto, y que en su desarrollo espero deban estar representadas ongs y corporaciones a más de expertos estatales, no es menos cierto que en el año 2011 ya se introdujeron y aceptaron “líneas de conducta”, a las que los propios Estados se someten, y que derivan en su poder de control interno, supervisión, y en políticas de “debida diligencia” por parte de las empresas. En este caso se habilita legalmente un espacio temporal destinado a atender los DDHH en función de sus propios empleados y asociados, la relación con otras empresas, y en especial “con la gente”, exacto, con la persona humana, que por el principio “pro debilis” sería la primera en verse atendida frente a estrados de cualquier jurisdicción. Esto se debe observar de máxima hacia empresas que tienen sede en un Estado pero articulan internacionalmente, y es que si bien existe conducta global, no hay globalización de la comunicación y la distancia como para “equiparar” la situación entre la empresa y cada una de las personas que individual y a lo lejos resultan vinculadas.
Deben por estos principios las empresas asumir que existe una lex universalis que acompaña a las personas más allá de sus jurisdicciones, que eso arraigó profundamente después de la segunda guerra mundial y tras la construcción de Naciones Unidas, a la que sus Estados adhirieron y firmaron; y que ahora “vigilan”. Es que los DDHH anteceden legislaciones y jurisdicciones. Las empresas deben gestionar políticas de debida diligencia sustentadas en las recomendaciones en materia de derechos, mitigando y advirtiendo superar los espacios negativos.
Respetar Derechos Humanos y Mitigar Daños
Respetar derechos humanos es fundamentalmente no causar daños, atender diligentemente al que denuncia recibirlo. Generar mecanismos de acceso al reclamo, oficinas de solución alternativa, una justicia rápida, y hacer posible la reparación. Esos medios son en principio de los Estados, a los que luego las empresas deben complementarlo, o ser exigidas al cumplimiento. Así, los mecanismos de contratación, reclamación y reparación deben ser adecuados. Deben respetar la diversidad, tanto dentro como fuera de la empresa, y más aún cuando internacionales.
Los espacios previstos para reclamación deben ser legítimos. Las empresas deben tener oficinas y personal eficaz para evitar litigios sin desapoderar al más débil conforme esto proviene del valor pro homine previsto en la Declaración Universal y las propias premisas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es que los sistemas de reclamación que tardan o resultan confusos esencialmente transgreden los principios de ONU, violan las propias legislaciones de los Estados, vulneran los derechos de nacionales y visitantes, derechos que para el caso de los derechos humanos “son los mismos”.
Esto fue parte de lo trabajado en junio de 2011 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Allí este organismo superior de protección hizo suyos “Los Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos” (HR/PUB/11/04 © 2011 Naciones Unidas) que le presentó el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, Profesor John Ruggie. Así como queremos también aquí traer “La Responsabilidad de las empresas de respetar los Derechos Humanos” (HR/PUB/12/2 © 2012 Naciones Unidas), generando la misma a partir de comprender incluso el término de complicidad, ampliando los valores de actuación en concepción conforme iré desarrollando en un detallado al que todos los Estados se deben, y por ellos sus empresas, y que consiste, en una rápida entrega, sobre los siguientes items que consideramos destacar:
El trabajo y decisión de ONU se apoya en tres pilares:
El deber del Estado de proteger los derechos humanos;
La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos;
La necesidad de mejorar el acceso a las vías de reparación de las víctimas de abusos relacionados con las empresas.
A partir de su “ingeniería” multilateral muchas empresas de todo el mundo están buscando ya la manera de poner en práctica los Principios Rectores en sus propias actividades de gestión. Entendiendo que, al ingreso de esos tres pilares nos hallamos frente a la implicancia de los DDHH en esta materia, y así dice: PRINCIPIO RECTOR 11 “Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación”.
Pasando luego en la definición conceptual al deber de diligencia. Y dice que, conforme se escribe en los Principios, “Diligencia Debida” en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores). Esa “diligencia” que importa el conocimiento y la atención de los derechos humanos fundamentales, no puede desatender el PRINCIPIO RECTOR Nro. 12 que en el particular anuncia “…los actos de las empresas, al igual que los de cualquier agente no estatal, pueden afectar al disfrute de los derechos humanos por parte de otros, tanto positiva como negativamente”. Se establece textualmente así: PRINCIPIO RECTOR 12 “La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se refiere a los derechos humanos internacionalmente reconocidos que abarcan, como mínimo, los derechos enunciados en la Carta Internacional de Derechos Humanos y los principios relativos a los derechos fundamentales establecidos en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. En los tratados internacionales de derechos humanos generalmente no se imponen directamente obligaciones jurídicas a las empresas. Por tanto, la responsabilidad legal por la vulneración de las normas internacionales de derechos humanos por parte de las empresas, así como su imposición, son objeto fundamentalmente de la legislación nacional. No obstante, los actos de las empresas, al igual que los de cualquier agente no estatal, pueden afectar al disfrute de los derechos humanos por parte de otros, tanto positiva como negativamente. Las empresas pueden afectar a los derechos humanos de sus empleados, sus clientes, los trabajadores de sus cadenas de suministro o las comunidades asentadas en torno a su zona de actividad. La experiencia demuestra que las empresas pueden vulnerar los derechos humanos, y de hecho lo hacen, cuando no prestan suficiente atención a la existencia de ese riesgo y a la forma de mitigarlo”.
Consecuencias Negativas y Reparación
Los elementos dispuestos en adelante, a partir del PRINCIPIO RECTOR 13, pueden ser casi clasificado como una guía de buenas prácticas inicial, y en particular cuando con claridad estipula el enfoque mater de la concepción: Se producen “consecuencias negativas sobre los derechos humanos” cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la capacidad de una persona para disfrutar de sus derechos humanos. Así:
PRINCIPIO RECTOR 13
La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:
a) Eviten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan;
b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.
Se producen “consecuencias negativas sobre los derechos humanos” cuando por razón de un acto se elimina o se reduce la capacidad de una persona para disfrutar de sus derechos humanos. En los Principios Rectores se distingue entre consecuencias “reales” y “potenciales” sobre los derechos humanos. Una consecuencia real es la que se ha producido o se está produciendo. Una consecuencia potencial es la que puede producirse, pero aún no lo ha hecho. Las consecuencias reales requieren una reparación (véase el Principio Rector 22). Las consecuencias potenciales –o los riesgos relacionados con los derechos humanos– requieren la adopción de medidas para impedir que se materialicen, o al menos para mitigar (reducir) en la medida de lo posible su intensidad (véanse los Principios Rectores 17 a 21 sobre la diligencia debida en materia de derechos humanos). También es necesaria la reparación cuando es inevitable que se produzcan algunas consecuencias residuales sobre los derechos humanos.
En adelante el acuse de responsabilidad está dirigido al “deber de diligencia” y las prevenciones y protocolos colectadas por las empresas; y se incrementa el valor de buenas prácticas recomendado por Ruggie. Introduciéndose después en el mayor sentido reparativo sobre consecuencias reales al trazar el puente con los PRINCIPIOS RECTORES 17, 21 y 22. Así:
PRINCIPIO RECTOR 15
“Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber:
a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos;
b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos;
c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.
“En los principios de contratación responsable se enumeran diez principios que puedan ayudar a los Estados y a los inversores a integrar la gestión de los riesgos relacionados con los derechos humanos en las negociaciones de contratos sobre proyectos de inversión. Cada uno de los principios va acompañado de una breve explicación, junto con sus consecuencias más importantes y una lista de comprobación recomendada para los negociadores. La Guía fue el fruto de cuatro años de investigación y diálogo integrador con múltiples interesados bajo el mandato del Representante Especial del Secretario General para las empresas y los derechos humanos, Profesor John Ruggie. En ella se refleja la experiencia colectiva de expertos que han participado en importantes proyectos de inversión representando a gobiernos, empresas comerciales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de financiación.
Los diez principales son (Fuente: A/HRC/17/31/Add.3):
Preparación y planificación de las negociaciones de proyectos: las partes deben prepararse adecuadamente y ser capaces de abordar durante las negociaciones las consecuencias de los proyectos sobre los derechos humanos.
Gestión de los posibles efectos negativos sobre los derechos humanos: antes de la firma del contrato es necesario esclarecer y establecer un acuerdo sobre la responsabilidad de prevenir y mitigar los riesgos relacionados con los derechos humanos asociados al proyecto y sus actividades.
Normas de ejecución del proyecto: las leyes, regulaciones y normas que rijan la ejecución del proyecto deben facilitar la prevención, mitigación y subsanación de todo efecto negativo sobre los derechos humanos durante todo el ciclo vital del proyecto.
Cláusulas de estabilización: si se utilizan cláusulas contractuales de estabilización, estas deben redactarse cuidadosamente, de manera que ninguna medida de protección de los inversores contra futuras modificaciones de la ley interfiera con los esfuerzos de buena fe del Estado para aplicar las leyes, regulaciones o políticas de forma no discriminatoria, a fin de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos.
“Cláusula de bienes o servicios adicionales”: cuando en el contrato se prevea la prestación por los inversores de servicios adicionales, que rebasen el alcance del proyecto, estos deberán prestarse de manera compatible con las obligaciones de derechos humanos del Estado y las responsabilidades de derechos humanos de los inversores.
Seguridad física del proyecto: la seguridad física de los locales, las instalaciones o el personal del proyecto debe garantizarse de manera compatible con los principios y normas relativos a los derechos humanos.
Participación de la comunidad: el proyecto debe incluir un plan eficaz de participación de la comunidad durante todo su ciclo vital, y desde sus etapas más tempranas.
Vigilancia y cumplimiento de las normas en el marco del proyecto: el Estado debe poder vigilar que el proyecto cumpla las normas pertinentes de protección de los derechos humanos y, al mismo tiempo, proporcionar a los inversores las garantías necesarias contra interferencias arbitrarias en el proyecto.
Mecanismos de reparación de agravios por daño extracontractual a terceros: los particulares y las comunidades que sufran los efectos de actividades del proyecto, pero no sean partes en el contrato, deben tener acceso a un mecanismo no judicial de reparación de agravios que sea eficaz.
Transparencia/publicación de las condiciones del contrato: las condiciones del contrato deben publicarse, y el alcance y duración de las excepciones a esa publicación deben obedecer a razones convincentes”.
Para considerar finalmente la “Reparación o Remedio”, y allí “Los términos reparación y remedio se refieren ambos a los procesos tendientes a reparar una consecuencia negativa sobre los derechos humanos y los resultados sustantivos que pueden contrarrestar, o compensar, esa consecuencia negativa. Esos resultados pueden adoptar diversas formas, como disculpas, restitución, rehabilitación, compensaciones económicas o no económicas y sanciones punitivas (ya sean penales o administrativas, por ejemplo multas), así como medidas de prevención de nuevos daños como, por ejemplo, los requerimientos o las garantías de no repetición”.
Comunicación y Mecanismos de Reclamación
Ya sobre la base entonces del daño potencial y/o efectivo, el próximo PRINCIPIO modela las siguientes cualidades, que también se cierran en función de la proyección de los medios escogidos para la comunicación, siempre en cargo de quien los utiliza:
PRINCIPIO RECTOR 21
“Para explicar las medidas que toman para hacer frente a las consecuencias de sus actividades sobre los derechos humanos, las empresas deben estar preparadas para comunicarlas exteriormente, sobre todo cuando los afectados o sus representantes planteen sus inquietudes. Las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales implican graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que toman al respecto. En cualquier caso, las comunicaciones deben reunir las siguientes condiciones:
a) Una forma y una frecuencia que reflejen las consecuencias de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos y que sean accesibles para sus destinatarios;
b) Aportar suficiente información para evaluar si la respuesta de una empresa ante consecuencias concretas sobre los derechos humanos es adecuada;
c) No poner en riesgo, a su vez, a las partes afectadas o al personal, y no vulnerar requisitos legítimos de confidencialidad comercial.
Sobre comunicación, parte de un principio elemental, genérico a todos los sentidos jurídicos de la misma: “La forma de las comunicaciones debe ser aquella que permita que satisfagan su propósito. Si el propósito es comunicar a los interesados que pueden verse afectados de qué forma está abordando la empresa un riesgo relacionado con los derechos humanos que ha detectado, la comunicación podría limitarse a ese grupo y se deberían tener presentes las barreras relacionadas con la alfabetización, el idioma y la cultura (por ejemplo si la comunicación verbal se considera más respetuosa que la comunicación por escrito). La organización de reuniones con el grupo o sus representantes legítimos puede ser la forma de comunicación más apropiada y satisfactoria. Si el objetivo es responder también ante los accionistas y otras partes interesadas, incluida la sociedad civil, por la forma en que la empresa está haciendo frente a un riesgo específico o a los riesgos en general, quizá sean apropiados los documentos y las exposiciones en una reunión anual general, las actualizaciones a través del sitio web, el envío de mensajes a listas de correo electrónico de quienes se identifiquen como partes interesadas u otros medios de comunicación similares. Se plantea entonces la cuestión de cuándo una empresa debe elaborar informes públicos oficiales acerca de cómo está abordando la cuestión de los derechos humanos. Como se aclara en el Principio Rector 21, las empresas cuyas operaciones o contextos operacionales impliquen graves riesgos de impacto sobre los derechos humanos deberían informar oficialmente de las medidas que tomen al respecto. Se suscita un interés público más amplio cuando la empresa corre el riesgo de verse involucrada en consecuencias negativas sobre los derechos humanos que sean extensas o irremediables (véase el Principio Rector 14). En ese caso, la presentación de informes públicos resulta apropiada. Puede incluso haber razones para que algunas empresas con un perfil de riesgo más bajo en relación con los derechos humanos incluyan información sobre su comportamiento en ese ámbito en los informes públicos oficiales que presenten periódicamente. Por ejemplo, el proceso interno de redactar un informe puede ayudar a incorporar en una empresa un entendimiento de las cuestiones relacionadas con los derechos humanos y de la importancia que el respeto de los derechos humanos reviste para la propia actividad empresarial. El mayor nivel de transparencia que la presentación de informes de ese tipo aporta puede ayudar a proteger la reputación de la empresa y fomentar una mayor confianza en sus esfuerzos por respetar los derechos humanos. Ese fortalecimiento de las relaciones con los interesados puede ser útil cuando la empresa necesite hacer frente a problemas imprevistos. Los informes oficiales pueden adoptar la forma de informes separados sobre el comportamiento de la empresa en materia de derechos humanos, pueden formar parte de un informe más amplio sobre el comportamiento no financiero que abarque cuestiones sociales y ambientales, o puede formar parte de un informe integrado sobre el rendimiento financiero y no financiero. Si la empresa consigue integrar la información acerca de los derechos humanos en sus informes financieros, con un sistema de cuantificación apropiado, puede lograr con ello demostrar que entiende que el respeto de los derechos humanos es una parte verdaderamente integrante de la actividad comercial y que reviste interés para sus resultados económicos. Los informes pueden elaborarse en papel, en formato electrónico o ambos (y esa decisión debe ser reflejo del conocimiento de las posibilidades que tienen para acceder al informe los lectores a quienes va dirigido). Esos informes pueden elaborarse periódicamente (con frecuencia anual o superior), cuando se produzca una consecuencia negativa concreta o con arreglo a ambos criterios. Si una empresa detecta una consecuencia negativa real o potencial sobre los derechos humanos que las personas o grupos afectados necesiten conocer por su bienestar y su seguridad, la información a ese respecto debe transmitírseles de la manera más rápida y directa posible. La empresa debe informarles también de cómo está tratando de hacer frente a esa consecuencia negativa. No debe esperar a que se le solicite esa información antes de adoptar esas medidas”.
Urge entonces determinar con la comunicación y a la par cuales son los protocolos destinados a mitigar y reparar perjuicios. Así hemos de considerar la sola lectura de los siguientes principios:
PRINCIPIO RECTOR 22
“Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos”.
PRINCIPIO RECTOR 29
“Para que sea posible atender rápidamente y reparar directamente los daños causados, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de reclamación eficaces de nivel operacional a disposición de las personas y las comunidades que sufran las consecuencias negativas”.
PRINCIPIO RECTOR 24
“Cuando sea necesario dar prioridad a las medidas para hacer frente a las consecuencias negativas, reales y potenciales, sobre los derechos humanos, las empresas deben ante todo tratar de prevenir y atenuar las consecuencias que sean más graves o que puedan resultar irreversibles si no reciben una respuesta inmediata”.
En cuanto a los mecanismos de reparacion el “PRINCIPIO FUNDACIONAL” alude a “eficaces”, y entre estos se cita a los judiciales estatales y extrajudiciales de reclamación del Estado, junto a los “no estatales”. Así:
PRINCIPIO RECTOR 25.
“Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces”.
De los mecanismos judiciales estatales:
PRINCIPIO RECTOR 26.
“Los Estados deben adoptar las medidas apropiadas para asegurar la eficacia de los mecanismos judiciales nacionales cuando aborden las violaciones de derechos humanos relacionadas con empresas, en particular considerando la forma de limitar los obstáculos legales, prácticos y de otros tipos que puedan conducir a una denegación del acceso a los mecanismos de reparación”.
De los mecanismos extrajudiciales de reclamación del Estado
PRINCIPIO RECTOR 27.
“Los Estados deben establecer mecanismos de reclamación extrajudiciales eficaces y apropiados, paralelamente a los mecanismos judiciales, como parte de un sistema estatal integral de reparación de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas”.
De los mecanismos de reclamación no estatales
PRINCIPIO RECTOR 28.
“Los Estados deben estudiar la forma de facilitar el acceso a los mecanismos de reclamación no estatales que se ocupan de las violaciones de los derechos humanos relacionadas con empresas”.
PRINCIPIO RECTOR 30.
“Las corporaciones industriales, las colectividades de múltiples partes interesadas y otras iniciativas de colaboración basadas en el respeto de las normas relativas a los derechos humanos deben garantizar la disponibilidad de mecanismos de reclamación eficaces”.
La Eficacia de los Mecanismos de Reclamación
Todos estos elementos están recomendados bajo niveles de eficacia. Preocupa a la guía de Estados el éxito en materia de DDHH, así:
PRINCIPIO RECTOR 31.
“Para garantizar su eficacia, los mecanismos de reclamación extrajudiciales, tanto estatales como no estatales, deben ser:
a) Legítimos: suscitar la confianza de los grupos de interés a los que están destinados y responder del correcto desarrollo de los procesos de reclamación;
b) Accesibles: ser conocidos por todos los grupos interesados a los que están destinados y prestar la debida asistencia a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos;
c) Predecibles: disponer de un procedimiento claro y conocido, con un calendario indicativo de cada etapa, y aclarar los posibles procesos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la implementación;
d) Equitativos: asegurar que las víctimas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y respeto;
e) Transparentes: mantener informadas a las partes en un proceso de reclamación de su evolución, y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo, con vistas a fomentar la confianza en su eficacia y salvaguardar el interés público que esté en juego;
f) Compatibles con los derechos: asegurar que los resultados y las reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
g) Una fuente de aprendizaje continuo: adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro;
Los mecanismos de nivel operacional también deberían:
h) Basarse en la participación y el diálogo: consultar a los grupos interesados a los que están destinados sobre su diseño y su funcionamiento, con especial atención al diálogo como medio para abordar y resolver los agravios.
Un mecanismo de reclamación solo puede cumplir su función si las personas a las que debe servir lo conocen, confían en él y son capaces de utilizarlo. Estos criterios sirven como punto de referencia para diseñar, modificar o evaluar un mecanismo de reclamación extrajudicial a fin de garantizar su eficacia práctica. Un mecanismo de reclamación mal diseñado o mal aplicado puede intensificar el sentimiento de agravio de las partes afectadas, al aumentar su sensación de impotencia y falta de respeto del proceso.
Los primeros siete criterios se aplican a cualquier mecanismo estatal o no estatal, de resolución o de mediación. El octavo criterio es específico de los mecanismos de nivel operacional que las empresas ayudan a administrar. La expresión "mecanismo de reclamación" se usa aquí como término técnico. No siempre resultará apropiado o útil aplicado a un mecanismo específico, pero los criterios de eficacia no varían. A continuación se comentan los criterios específicos:
a) Para que las partes interesadas a las que se destine el mecanismo decidan utilizarlo efectivamente es imprescindible que confíen en él. Para generar esa confianza resulta importante, por lo general, asumir la responsabilidad de que ninguna parte en el proceso de reclamación interfiera en el mismo;
b) Entre los factores que pueden dificultar el acceso figuran el desconocimiento del mecanismo, el idioma, el nivel de alfabetización, los costos, la ubicación física y el temor a represalias;
c) Para que se confíe en él y se utilice, un mecanismo debe informar públicamente sobre el procedimiento que ofrece. Deberían respetarse, siempre que sea posible, los plazos previstos para cada etapa, sin olvidar la flexibilidad en las ocasiones en que resulte necesaria;
d) En las reclamaciones o controversias entre empresas y grupos de afectados, estos últimos suelen disponer de un acceso mucho más restringido a la información y a los expertos, y carecer de los recursos financieros para pagarlos. Cuando no se corrige este desequilibrio se pone en peligro tanto la realización como la percepción de un juicio justo, lo que dificulta la posibilidad de alcanzar soluciones duraderas;
e) Comunicarse periódicamente con las partes a propósito de la evolución de las reclamaciones individuales puede ser esencial para mantener la confianza en el proceso. Actuar con transparencia, ante las partes interesadas en general, sobre el desempeño del mecanismo, y presentar estadísticas, estudios de casos o información más detallada sobre el tratamiento de ciertos casos, puede ser importante para demostrar su legitimidad y mantener un nivel elevado de confianza. Al mismo tiempo, debe preservarse siempre que sea necesaria la confidencialidad del diálogo entre las partes y de la identidad de las personas;
f) Muchas reclamaciones no se presentan en términos de derechos humanos y no suscitan inicialmente preocupaciones relativas a los derechos humanos. No obstante, cuando los resultados tengan consecuencias para los derechos humanos deberá asegurarse de que respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos;
g) El hecho de analizar periódicamente la frecuencia, las pautas y las causas de los agravios permitirá a la institución encargada de la administración del mecanismo identificar e influir sobre las políticas, procedimientos o prácticas que deban modificarse para prevenir futuros daños;
h) En el caso de un mecanismo de reclamación de nivel operacional, entablar un diálogo con los grupos afectados sobre su diseño y su funcionamiento puede servir para adaptarlo mejor a sus necesidades, lograr que lo utilicen en la práctica y crear un interés común por su éxito. Puesto que una empresa no puede, legítimamente, ser a la vez objeto de quejas y resolverlas unilateralmente, estos mecanismos deben tratar de alcanzar soluciones negociadas a través del diálogo. En el caso de que sea necesaria una resolución, debe recurrirse a un tercero imparcial, válido e independiente”.
Autor: Carlos A. Romano
Doctor en Ciencias Jurídicas y Magíster Experto Internacional en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Asesor y conciliador en Crisis Internacionales. Profesor nacional e internacional de posgrado. Escritor y conferencista. Miembro asesor de organizaciones e instituciones civiles con actividades en favor de la infancia. Se desempeñó como juez durante veintiséis años, a la par que también fue convocado como Embajador de la Nación Ad Honorem y Emisario Presidencial para Cuestiones de Estado de la República Argentina, con el antecedente de tener sus actividades y proyectos declarados de interés legislativo por la Comisión de Derechos y Garantías del Honorable Senado de la Nación Argentina.